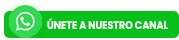Durante las últimas dos décadas, Bolivia ha vivido bajo una impostura: el indigenismo político. Fue una máscara utilizada por una élite mestiza y criolla para perpetuarse en el poder, manipulando símbolos culturales mientras destruía las bases de la República. Detrás de esa farsa, hay una tragedia más profunda: los verdaderos indígenas siguen siendo los últimos en la fila. Lo fueron antes, lo fueron durante el “proceso de cambio” y, si no se toman decisiones estructurales, lo seguirán siendo.
La raíz del problema está en el modelo. Bolivia ha mantenido una visión colonial invertida: antes los indígenas eran dominados; hoy, son confinados. El país los ha reducido a “guardianes del bosque”, habitantes de “tierras comunitarias de origen” que en realidad son zonas de exclusión económica. Se les condena a vivir en territorios sin propiedad plena, sin capital, sin mercado, y por tanto, sin futuro. Lo que en los países anglosajones llaman “reservas” aquí se disfraza de “territorio ancestral”. Es el mismo principio: mantenerlos al margen del progreso, administrados por ONG, burócratas y, peor aún, por redes criminales que se adueñan de sus espacios.
El caso del TIPNIS es el ejemplo más claro. Lo que se presentó como un bastión ecológico terminó siendo un refugio del narcotráfico, del contrabando y de la corrupción estatal. Ese es el resultado de un modelo que no libera, sino que encierra. Al negarles la propiedad individual, al impedir que el indígena pueda ser emprendedor, comerciante o empresario, se perpetúa la pobreza y la dependencia. Es un comunitarismo ficticio, impuesto desde arriba por elites globalistas que promueven el “buen vivir” como un eslogan romántico, mientras los pueblos originarios siguen sin agua, sin escuelas, sin carreteras y sin oportunidades.
La verdadera revolución pendiente en Bolivia es reconocer al indígena no como “guardian del bosque” ni como “símbolo patrimonial”, sino como ciudadano pleno, con todos los derechos que eso implica: propiedad privada, libre empresa, educación de calidad, y acceso a la justicia. La libertad económica —no el asistencialismo— es la base de la dignidad.
El modelo a seguir no está en los territorios aislados del oriente, los ayllus y markas, sino en El Alto, donde los aymaras han construido una ciudad vibrante, dinámica, con miles de emprendedores que practican el libre mercado de manera espontánea y exitosa. Ahí no hay tutelajes, ni intermediarios, ni discursos victimistas. Hay trabajo, competencia y ambición legítima de prosperar.
Es hora de abandonar las taras ideológicas que mantienen al indígena como sujeto político útil pero ciudadano invisible. No se trata de borrar su cultura, sino de integrarla al proyecto nacional desde la igualdad ante la ley y las oportunidades. Un indígena que puede ser propietario, empresario o profesional libre no necesita subsidios ni discursos paternalistas: necesita seguridad jurídica, infraestructura y libertad para elegir su destino.
Bolivia debe cerrar el ciclo del indigenismo
destructor y abrir una nueva etapa: la de la ciudadanía universal. Solo cuando
dejemos de ver a los indígenas como un “colectivo” que debe ser administrado y
los reconozcamos como individuos capaces de construir su propio futuro, el país
habrá cumplido su deuda histórica.