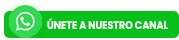La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) continúa en pleno desarrollo en Belém do Pará, marcada por intensas negociaciones climáticas y una significativa movilización de la sociedad civil. La COP30 registró la inscripción de delegaciones de 193 países y de la Unión Europea, con más de 56 mil personas siguiendo las discusiones de manera remota. Brasil, como país anfitrión, cuenta con la delegación más grande (3.805 inscritos), incluida la mayor delegación indígena de la historia nacional.
Los primeros días reunieron a 57 jefes de Estado, ministros, negociadores y la sociedad civil organizada. La presidencia de la conferencia ha bautizado esta edición como la "COP de la implementación", enfocándose en cuatro ejes centrales: adaptación, mitigación, transición justa y financiamiento climático.
Un dato llamativo y que requiere vigilancia es la presencia de 1.602 delegados con vínculos declarados con los sectores de petróleo y gas entre los participantes, subrayando la importancia de la presión pública en las negociaciones.
LA SOCIEDAD CIVIL OCUPA LA CIUDAD
Paralelamente a las zonas oficiales de la ONU, la sociedad civil organizó más de 60 espacios de debate en Belém, como la Zona Verde, Aldea de los Pueblos, Casa Maraka y la Cumbre de los Pueblos. Las programaciones, abiertas y gratuitas, buscan ampliar el debate climático a toda la población.
La movilización culminó el sábado (15) con la Marcha Global por el Clima, que llevó a más de cien mil personas a las calles de la capital paraense en defensa de la protección del planeta.
INDÍGENAS CUESTIONAN EL MERCADO DE CARBONO
Uno de los puntos de mayor tensión es el debate sobre el mercado de carbono. La líder indígena Margareth Maytapu, del Consejo Indígena Tapajós Arapiuns, que representa a 121 comunidades, expresó la preocupación de su comunidad en los siguientes términos:
“Para nosotros, población indígena, los créditos de carbono no son una alternativa, no es una solución. El crédito de carbono viene para ser la destrucción de nuestro bosque, de nuestro territorio y en ningún momento nos sentamos en las mesas de negociación y quieren destruir nuestras casas sin consultarnos. No lo permitiremos”.
El mercado de carbono, basado en el Artículo 6 del Acuerdo de París, permite que países o empresas compren y vendan créditos de carbono para compensar sus emisiones.
Para muchos gobiernos y sectores empresariales, el mercado es una herramienta crucial de financiamiento que puede dirigir miles de millones de dólares privados hacia proyectos de conservación y energías renovables, haciendo que la mitigación de emisiones sea económicamente más eficiente. Sin embargo, el punto de conflicto es la dificultad de definir reglas claras para evitar la "doble contabilización" de las reducciones de emisiones (cuando un país y el comprador del crédito de carbono cuentan la misma reducción) y garantizar la integridad ambiental de los proyectos.
Para los pueblos indígenas, los mercados de carbono, especialmente en su modalidad de créditos forestales, se ven con profunda desconfianza. La visión indígena es que la solución reside en la demarcación y protección de sus territorios (como defienden los Munduruku), reconociendo que estos son los territorios mejor conservados del planeta. El enfoque debe estar en la Justicia Climática y en la transición fuera de los combustibles fósiles, y no en mecanismos de compensación financiera.
Científicos del Instituto Potsdam entregaron un documento formal a la presidencia de la COP30 para subsidiar las decisiones brasileñas. El especialista Paulo Artaxo, científico en física aplicada a problemas ambientales, actuando principalmente en cuestiones de cambio climático global, medio ambiente en la Amazonía, física de aerosoles atmosféricos, contaminación del aire urbana y otros temas relacionados, dijo en una rueda de prensa que ve motivos positivos en la COP30.
“Alemania e Inglaterra ya apoyan la formación de una hoja de ruta para la descarbonización y para acabar con los combustibles fósiles.”
PROTESTA MUNDURUKU
El viernes (14), la etnia Munduruku protagonizó una protesta en la Zona Azul, solicitando la atención del gobierno federal para la demarcación de tierras y proyectos gubernamentales, como el plan nacional de hidrovías.
La líder Alessandra Munduruku confirmó la entrega de las demandas a las ministras Marina Silva y Sônia Guajajara, y al Embajador André Corrêa do Lago.
“Queremos una respuesta definitiva del presidente de Brasil con respecto al decreto que autoriza la construcción de un ferrocarril que acabará con nuestros ríos, peces y la vida del bosque. No vamos a permitir la construcción de este ferrocarril, porque es nuestra casa, nuestro río, nuestra casa madre.”
MARCHA GLOBAL POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA
El sábado (15), como parte de la programación de la Cumbre de los Pueblos, se organizó un encuentro paralelo y autónomo a la Marcha Global por el Clima por la sociedad civil y más de mil organizaciones, para aportar una perspectiva crítica a las negociaciones oficiales. Reunió aproximadamente a 100 mil personas, incluyendo indígenas, quilombolas, ribereños, trabajadores, jóvenes, activistas y representantes de movimientos sociales de diversas partes del mundo.
Con el lema «La respuesta somos nosotros», enfatizando la fuerza y las demandas de la sociedad civil y de los pueblos más afectados por la crisis climática. El objetivo central fue exigir Justicia Climática y presionar por soluciones reales y eficaces que no se abordaran en los espacios oficiales.
La concentración comenzó en el Mercado de São Brás, un lugar con fuerte significado histórico en manifestaciones populares en la capital paraense, y siguió por unos 4,5 kilómetros hasta la Aldea Cabana, un espacio que simboliza la lucha y resistencia en la región, en homenaje a la Revuelta de la Cabanagem.
EVALUACIÓN DE LA ZONA AZUL
El secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, en el Diálogo Ministerial de Alto Nivel sobre financiación climática celebrado ayer en la COP30 en Belém, a tiempo de hacer un balance de la semana, dijo que la financiación climática es el elemento vital de la acción climática.
“Es lo que convierte los planes en progreso y la ambición en realidad. Y en ningún otro lugar queda más clara su importancia que en esta reunión, que no es una mera formalidad procedimental. Está diseñada para generar confianza, brindando claridad y previsibilidad sobre los recursos con los que los países en desarrollo pueden contar para implementar sus planes nacionales de cambio climático y adaptación”.
Desde la perspectiva de NNUU la cooperación climática está funcionando porque los flujos públicos y privados de financiación climática están creciendo y se están forjando nuevas alianzas con miles de millones de dólares que se destinan a energías limpias, resiliencia y transiciones justas en todo el mundo.
Sin embargo, admite que los avances no son suficientes porque la financiación climática no es suficiente ni fiable y no se comparte de forma lo suficientemente amplia ni justa por lo que instó a las Partes que son países desarrollados a que, para este año, dupliquen como mínimo su financiación colectiva para la adaptación con respecto a los niveles de 2019.